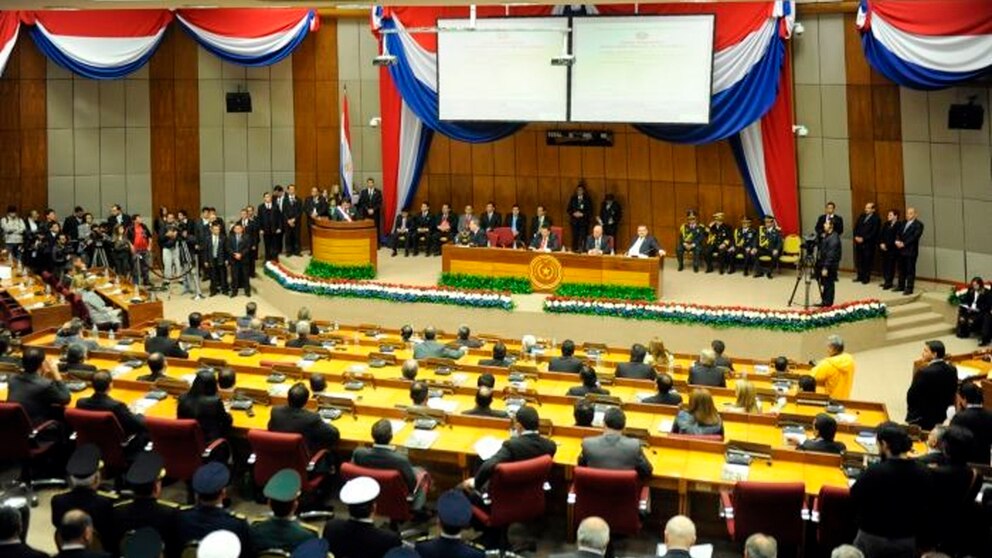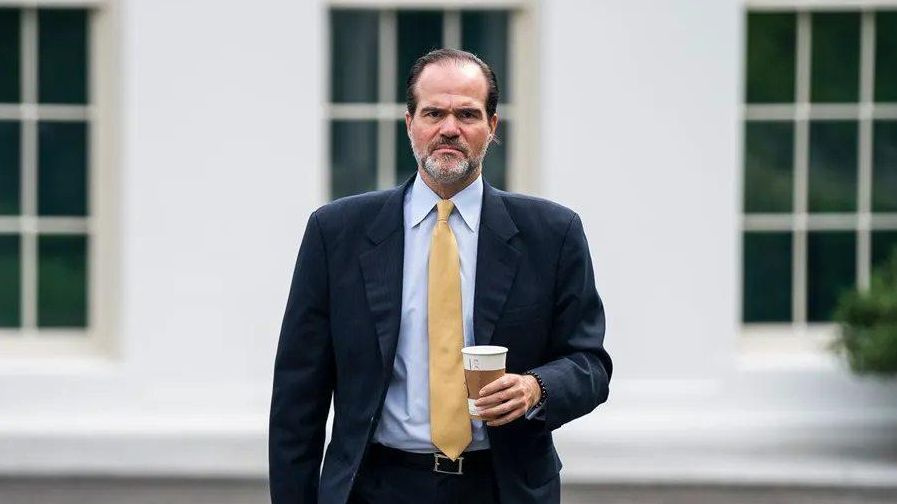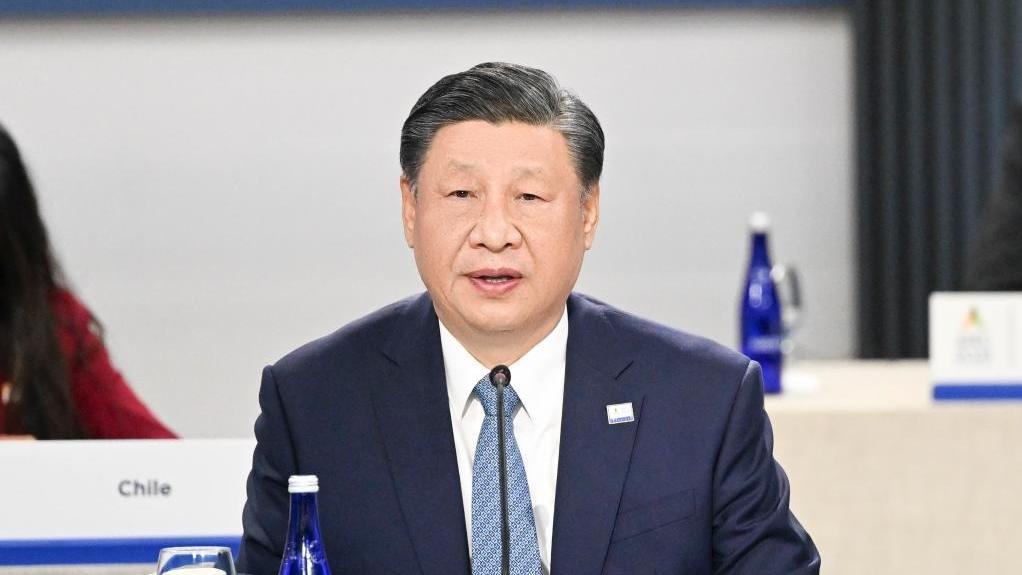Por Santiago Caetano.
Doctorando en Estudios Globales y jefe de contenidos de Horizonte Multipolar.
Estas primeras dos décadas del Siglo XXI han estado signadas por diversas tensiones geoeconómicas y geopolíticas, que no sólo han acentuado, como alega Serbin (2019), un corrimiento del eje del dinamismo del desarrollo económico mundial del Atlántico al Pacífico, sino también el declive del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El estallido del conflicto en Ucrania; la guerra en Oriente Medio con la crisis humanitaria en Gaza y el enfrentamiento entre Israel e Irán; así como la escalada de tensiones entre China y EEUU, son muestras de un orden mundial en crisis que transita de la unipolaridad a la multipolaridad. Estos hechos han generado un escenario incierto en la política global, así como también acelerado los procesos geopolíticos y geoeconómicos en el marco de las tensiones entre Occidente y China, otorgando una creciente significación a la configuración de las cadenas globales de valor.
A ello se le suma un factor disruptivo clave como el paso de la pandemia provocada por el Covid-19, lo cual ha intensificado las tendencias de fragmentación y rivalidad entre China y Rusia por un lado, y EEUU y la Unión Europea por el otro. En este contexto, la pandemia generó impactos dramáticos en las cadenas globales de suministro con una escala y rapidez cuyas consecuencias más significativas, tanto en términos sanitarios como económicos, fueron sufridas por las economías emergentes (Raj, A et al. 2022). En este sentido, América Latina, que transcurrió la crisis sanitaria global en un contexto de desintegración regional y con fuerte polarización en términos políticos, fue la región más afectada por una crisis que redujo fuertemente el crecimiento económico e intensificó la pobreza (Banco Mundial, 2022). Considerando que las transformaciones a nivel global han impactado negativamente a los esquemas multilaterales de cooperación internacional, así como a los procesos de integración regional en diferentes partes del mundo, la pandemia encontró a América Latina en un momento de debilidad (Bianculli, 2021). Sobre ello, refiere de importancia destacar la desintegración de organizaciones regionales clave como la UNASUR, en particular la disolución del Consejo Suramericano de Salud (CSS) en 2018, pocos años antes del estallido de la crisis sanitaria. Como afirman Herrero y Lombardi Bouza (2023), la ausencia de dicho organismo dio lugar a disparidades y antagonismos por las medidas adoptadas por los gobiernos regionales.
Como afirma González Levaggi (2022), la aceleración de las tendencias geopolíticas que implicó la pandemia en términos de una mayor competencia entre las principales potencias, generó una regresión del multilateralismo así como del interés por la cooperación internacional en general. En este escenario, la denominada “diplomacia de las mascarillas”, mediante la cual China donó equipos médicos, vacunas, proveyendo equipos de médicos expertos a más de 150 países en el mundo, posicionó al gigante asiático como el mayor cooperante para mitigar los efectos adversos de la crisis sanitaria, ocupando espacios de influencia en momentos de repliegue norteamericano. No obstante ello, algunos académicos han planteado la ayuda china en este contexto como controversial, advirtiendo que con ella el país estaba fortaleciendo su influencia geopolítica en el Sur Global y los sistemas de gobernanza global (Li y Musiitwa, 2020).
En lo que refiere al plano sistémico, como señala Schulz (2022), el mundo vive hoy un contexto de caos global en cuyo marco se advierte la interrelación de diversas crisis que no sólo implican lo económico, comercial, tecnológico y ecológico, sino también lo político, social y cultural; a partir de lo cual se han intensificado los conflictos y los realineamientos geopolíticos en los últimos años. En este marco, mientras que el ideario liberal internacional signado por el libre comercio y la globalización sustentada en la hegemonía de Occidente va quedando en el pasado, las voces que abogan a por un desacople de China en el marco de la pugna geopolítica que enfrenta a este país con EEUU son muestra de que las relaciones comerciales y de cooperación económica están crecientemente transversalizadas por asuntos relativos a la defensa y seguridad estratégica.
En este marco, considerando los cambios en los modelos de globalización, resulta de interés advertir la transición del modelo planteado por occidente de offshoring (relocalización de la producción en el exterior) hacia otro que implica la primacía del nearshoring (proximidad geográfica) y friendshoring (convergencia política). A modo de ejemplo, ello es particularmente visible en las estrategias comerciales de la Unión Europea vinculada con las materias primas críticas, claves para los objetivos productivos vinculados con la Transición Energética y Digital del bloque (Pelfini, Caetano, 2024). A partir de ello, las cadenas de valor son redireccionadas a “países confiables” a los efectos de asegurar el acceso a mercados y reducir los riesgos asociados a la discreción política en países hostiles a los intereses de Occidente. Estos procesos y la incertidumbre marcada por la transición sistémica revelan que las relaciones comerciales a nivel global están cada vez más signadas por los alineamientos geopolíticos, a la vez que pautan un quiebre con el ideario de la globalización neoliberal. A su vez, ello tiene efectos en el plano multilateral, puesto que las mencionadas tensiones geopolíticas y las estrategias de friendshoring como nueva tendencia del comercio global pone en tensión el sistema sustentado en la Organización Mundial del Comercio, desde donde se critica a estas tendencias como una “nueva ola proteccionista” (Maihold, 2022).
Por su parte, los costos sociales de los procesos de la globalización se suman a las consecuencias irresueltas de la crisis del capitalismo financiero del año 2008 y las implicaciones de una revolución científico técnica que acelera el tiempo histórico y complejiza las interacciones globales en un mundo cada vez más heterogéneo. En este sentido, el vínculo de ello con la pérdida de poder relativo de la economía norteamericana debido a la crisis del complejo industrial y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, encausó el advenimiento de reacciones antiglobalistas y nacionalistas en el seno de poder anglosajón, como el Brexit en Gran Bretaña (2019) y la llegada al poder de Donald Trump en EEUU, crítico de los organismos multilaterales que institucionalizaron el liderazgo norteamericano luego de 1945.
Como explica Merino (2020), la irrupción de Trump en el escenario político norteamericano representa el ocaso del globalismo transnacional, en el marco de una pugna de poder entre americanistas vs. globalistas. que encuentra en la crisis de 2008 su momento fundamental. Dicha puja interna refleja la proyección de una perspectiva geoestratégica de carácter unilateral y nacionalista, apoyada por sectores conservadores del establishment norteamericano reflejado en fracciones del capital multinacional, denominadas continentalistas y sustentadas en el Estado-nación estadounidense (Merino, 2020; Schulz, 2022). En este sentido, esta disputa de intereses entre una élite transnacionalizada y las fracciones continentalistas es sintomática de la pérdida de poder relativo de EEUU y el resto de las economías occidentales en la economía global, lo cual, a su vez, reflejaría el fin de un proceso histórico de hegemonía occidental (Merino, 2020).
En este contexto complejo, se destaca la creación de un nuevo sistema de pagos BRICS, como una visión que intenta materializar la transición de este grupo de potencias emergentes hacia un sistema de pagos sin la utilización del dólar estadounidense. Ello busca abandonar el sistema de mensajería bancaria SWIFT, que está controlado por EEUU. En este marco, se intenta crear un sistema de pago denominado BRICS Pay, basado en la tecnología blockchain. Este sistema de mensajería de pagos independiente, impulsado principalmente por China y Rusia, tiene como objetivo que los países de los BRICS comercien en sus propias monedas, logrando así mayor independencia, capacidad de pago y estabilidad frente a las presiones externas, particularmente aquellas referidas a las sanciones norteamericanas y europeas.
En un contexto en que el dólar es usado cada vez más por EEUU como instrumento de sanciones y ante la incertidumbre pautada por el enorme aumento de la deuda pública norteamericana, los países del Sur Global se repliegan cada vez más en los BRICS para aumentar su margen de maniobra y evitar las presiones de Occidente sobre sus economías.
Es por ello que las iniciativas como el BRICS Pay, podrían ofrecer mayor autonomía a los países del Sur en el sistema financiero global. Ante las presiones económicas de Occidente sobre los países en desarrollo, particularmente a través del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, el mundo emergente, de la mano de los BRICS, pareciera ofrecer alternativas innovadoras ante un sistema financiero internacional en crisis, cuyas instituciones que ya no muestran la actual distribución de poder en el sistema internacional.
Por lo tanto, la pérdida de poder relativo de Occidente ha dado lugar a un mayor protagonismo de las potencias emergentes en la economía global. Ello se evidencia en las iniciativas de cooperación promovidas por el grupo de los BRICS, y las potencialidades que reflejan estas herramientas para encauzar procesos de cooperación de características Sur-Sur que planteen alternativas reales ante un mundo en conflicto y signado por la incertidumbre.